Por Carlos Ferrera
“Nada hay más justo que dejar en punto de verdad
las cosas de la Historia”
José Martí
Hace algunos años escribí una larga
crónica que ponía en cuestión un artículo de la historiadora cubana Paula María
Luzón Pi, habitual columnista de “cosas martianas” de los libelos isleños
comunistas, y benévola biógrafa oficial en Cuba de José Francisco Martí
Zayas-Bazán, pródigo hijo del Apóstol.
Perdí el texto original de aquella
crónica, y lo cierto es que no tenía ganas de volver al tema, a tenor del nulo
interés que me inspiran en lo personal, tanto la biógrafa como el biografiado. Pero
recientemente, en una de mis travesías por el mundo cibernético martiano, me
crucé en un fórum dedicado a la memoria del Poeta, con una claque entera de
defensores de Paula María y de sus publicaciones serviles.
Aplaudían el relato falso y
complaciente que escribió ella sobre José Francisco, en una biografía engañosa,
trufada de medias verdades, clamorosas omisiones y flagrantes mentiras, y
publicada -sin anestesia- en el diario oficialista Juventud Rebelde en 2015. Lo
tituló “A siete décadas de la muerte del hijo de Martí”.
Los apuntes biográficos de la señora
Luzón Pi sobre la vida del vástago de Pepe y Carmen, reproducen al carbón el
relato mediatizado que de él hicieron casi siempre los historiadores de la Cuba
republicana, así que eso no es noticia. Sí lo es, que la autora añada de forma
temeraria otras consideraciones inventadas “ad hoc”, para justificar las
inmerecidas alabanzas que –inexplicablemente–
ha seguido haciéndole la revolución, al más indigno, aprovechado y cruel
de todos los hijos de próceres cubanos.
Creo firmemente que los
investigadores serios de la obra del Apóstol –como también nosotros, los
lectores de a pie que valoramos esta labor y a quienes la realizan–, estamos
obligados a activar el radar de la réplica, y poner pronto el foco sobre estas
cuestiones, para enmendar la plana al discurso partidista de la Isla, cada vez
que éste intente distorsionar la realidad. Debe ponerse en valor la historia
verdadera, siempre que la oficial pretenda emponzoñarla, falseándola para sus
propios intereses.
El de José Francisco, es un capítulo
más de los escritos por una larga lista de relatores complacientes -como Paula
María- que han tejido a lo largo de 100 años, un manto piadoso tan grande sobre
la naturaleza humana del padre, que les ha alcanzado para cubrir también con
él, las más mezquinas herejías del hijo.
Intentaré pues, acercarme, -otra
vez-, con todo el tacto que me permita mi irreverencia al personaje, al falso
mito que el castrismo –y el republicanismo– construyeron en torno a la vida
oculta del hijo indigno del más digno de los mártires cubanos.
Intentaré desvelar quién o qué fue
realmente José Francisco, “El Ismaelillo”, además del nombre de un libro que no
se merecía, y el de un campamento de pioneros de la dictadura, a cuyos usuarios,
pobres infantes inocentes, se les obliga a rendir, sin saberlo, un tributo
inmerecido a un hombre desalmado, asesino, racista y ventajero, indigno del
hombre y la mujer que lo engendraron.
UN INVITADO, UNA FIESTA Y UN HOTEL
DE LUJO
Cinco años después de declararse la
independencia de Cuba, el 10 de marzo de 1907, Pilar Samoano, célebre personaje
de la aristocracia habanera de la primera República, abrió las puertas del
hotel Campoamor, para su fiesta de inauguración en el pueblo de pescadores de
Cojímar.
La veraniega localidad costera de
las afueras de La Habana era, por entonces un balneario floreciente, destino
lúdico estival de los capitalinos de bien, que iban allí de picnic los fines de
semana a disfrutar de las bondades del sol, el buen pescado y sus dos playas;
El Cachón, que era de arena fina, y Nuestra Señora de la Asunción, una rocosa
pero apacible ensenada escondida en el recodo de un pinar exuberante.
 |
| El Hotel Campoamor de Cojímar en los 90s |
Aquella tarde de 1907, las amistades
distinguidas de Doña Pilar invitadas al ágape, encontraron en el recién
estrenado Campoamor, un restaurante montado a todo trapo con deliciosas
delicatessens importadas, un espacioso salón de baile donde tocaba la Orquesta
Ensueño, un casino de lujo con jóvenes crupiers uniformados, y un elegantísimo
“roof garden” en la azotea.
Junto a lo más selecto de la jet
cubana, a la inauguración del Campoamor concurrieron también figuras
influyentes de la política, el arte y el ejército. Estaba toda la “red carpet”
de nuestra nobleza de cartón; los marqueses de Bejucal y los de Pinar del Río,
la familia Loynaz del Castillo al completo, los Revilla de Camargo, los dos
marqueses de Aguas Claras, los Céspedes, los Gómez, los Quesada y un largo
etcétera de clanes de abolengo y rancios aristócratas.
Quizás por eso, a pocos asombró ver
también por allí entre los invitados, a Doña María del Carmen de Zayas-Bazán e
Hidalgo, la viuda del Apóstol, del brazo del único hijo de ambos; el Capitán
del Ejército Libertador, José Francisco Martí Zayas-Bazán, por esos días a
punto de cumplir los 30 años.
El vástago del mártir era –o quería
ser– ya entonces, uno más entre los aristócratas, a pesar de no serlo ni por
sangre, ni por fortuna, ni por estirpe. Tampoco debía serlo por ideología, si
hacemos caso a sus biógrafos más benevolentes, que –como Paula María Luzón Pi–,
aún lo consideran heredero del pensamiento de su padre.
He comenzado por esta anécdota
pueril de la vida de José Francisco, porque es muy sintomática del lado más
frívolo de sus aspiraciones sociales, un dato importante a tener en cuenta, si
se quiere entender la verdadera esencia de su retorcida y vanidosa
personalidad.
¿Qué hacía entonces José Francisco,
supuesto defensor de los valores humildes del pueblo llano que defendió el
Apóstol, en una recepción de la opulencia aristocrática cubana y blanca más
granada? ¿Qué había ocurrido en su vida hasta ese día, para que fuera
considerado y aceptado como un miembro más de la alcurnia habanera?
Comencemos por el principio, un poco
antes de su llegada al mundo.
PEPITO
«Hijo soy de mi hijo. ¡Tú flotas sobre todo, hijo
del alma!»
José Martí
José Francisco Martí Zayas-Bazán fue
engendrado en México, pero viajó a Cuba en el vientre de Carmen en los días
posteriores a la amnistía del Pacto del Zanjón. José Martí y su esposa
embarazada arribaron a La Habana el 31 de agosto de 1878.
Regresaban a su
tierra natal tras haber contraído matrimonio en el país azteca y luego de una
corta luna de miel en Guatemala. Ambos habían sufrido un largo exilio
involuntario: él, víctima del destierro político por sus actividades contra la
Corona, y ella, obligada a vivir fuera de Cuba con su familia españolista,
venida a menos y perseguida por los mambises.
Martí había traído poco dinero a
Cuba, apenas el que le regalaron sus amigos en su boda, y un donativo especial
de Manuel Mercado. Ya la pareja había empezado a sufrir las consecuencias del
rencor de la familia Zayas-Bazán, cuyos miembros les dieron la espalda, y ni un
peso a Carmen como dote, por órdenes de Don Francisco. El patriarca se resistía
a perdonar a su hija díscola.
Pero Carmen encontrará pronto el
modo de romper la coraza de su padre resabiado; añadirá su nombre tras el de su
marido, para dárselo a su hijo, “y que no olvide nunca de dónde ha venido”,
escribirá a su hermana Isabel en su primera carta desde Cuba. El gesto
ablandará el corazón del viejo, que regresará poco después con toda la familia,
para ser el padrino de su nieto en su bautizo.
 |
| Nicolás Azcárate |
Gracias a la ayuda de su amigo, el
abogado Nicolás Azcárate y Escobedo, Martí encuentra y alquila una casita muy
modesta de dos estancias y un cuarto de baño en un bajo de la calle Tulipán 32,
en la barriada del Cerro, «Delicioso
lugar, como una Tacubaya suiza, donde vivimos...» le escribe a su amigo
Mercado en octubre del 78.
Escoge esa vivienda porque está muy cerca la parada
del tranvía, que le facilita trabajar en el centro de la ciudad y regresar a
casa de forma expedita.
 Y es allí donde nace el 22 de
noviembre de 1878, José Francisco Martí y Zayas-Bazán, -al principio
simplemente “Pepito” para sus padres-; en el corazón de El Cerro. Carmen tuvo
un parto doloroso y difícil, porque José Francisco venía torcido, y sufrió una
mala praxis médica, que le ocasionó padecimientos crónicos desde entonces.
Y es allí donde nace el 22 de
noviembre de 1878, José Francisco Martí y Zayas-Bazán, -al principio
simplemente “Pepito” para sus padres-; en el corazón de El Cerro. Carmen tuvo
un parto doloroso y difícil, porque José Francisco venía torcido, y sufrió una
mala praxis médica, que le ocasionó padecimientos crónicos desde entonces.
Pero
Pepe recordó siempre ese instante como «uno
de los diez momentos supremos» de su vida, y así lo reflejó en sus
“Cuadernos de Apuntes”, donde relacionaba los títulos de los libros que tenía
en proyecto escribir.
 Aunque Martí vuelve a La Habana
ilusionado, el regreso a Cuba es una decepción para Carmen. Las autoridades
españolas tratan a la pareja con desprecio y hostilidad; no han olvidado las
causas de la primera deportación de Pepe, y desde entonces lo mantendrán bajo
estricta vigilancia.
Aunque Martí vuelve a La Habana
ilusionado, el regreso a Cuba es una decepción para Carmen. Las autoridades
españolas tratan a la pareja con desprecio y hostilidad; no han olvidado las
causas de la primera deportación de Pepe, y desde entonces lo mantendrán bajo
estricta vigilancia.
La situación económica del
matrimonio es precaria, pero el Apóstol tiene fe en el futuro, un optimismo que
se desprende de sus palabras en su primera carta a Mercado tras volver a la
patria: "Hoy mi pobre Carmen, que
tanto lloró por volver, se lamenta de haber llorado tanto… Todo lo compensa mi
mujer heroica y mi lindísimo hijo".
El pequeño José Francisco recibe las
aguas bautismales cuatro meses después de su nacimiento, el 6 de abril de 1879
en la iglesia Nuestra Señora de Monserrate de La Habana. Sus padrinos son Doña
Leonor Pérez Cabrera, abuela paterna, y Francisco Zayas-Bazán y Varona, abuelo
materno.
La iglesia tenía un gran significado
para la familia de Martí, porque allí se casaron sus padres Don Mariano y Doña
Leonor, se bautizaron dos de sus hermanas y se casaron tres de ellas, y otros
familiares. Allí también sería bautizada años después María Teresa Bances y
Fernández Criado, destinada a convertirse en la futura –e infeliz– esposa de
José Francisco.
Desde su llegada, Pepe reanuda las
relaciones con sus amigos de la infancia, sobre todo con los hermanos Valdés
Domínguez, que continuaban viviendo en la calle Industria 122. Incluso se cree
que llega a trabajar por un corto período de tiempo con Eusebio, el hermano de
Fermín, ya graduado de abogado.
Es por esos días que conoce en los
altos del café El Louvre, al periodista Adolfo Márquez y Sterling, director del
periódico La Discusión, y al violinista Rafael Díaz-Albertini y Urioste,
amistades que mantendrá el resto de su vida. También restablece vínculos con
Carlos Sauvalle, editor de publicaciones independentistas, como El Laborante,
del que Martí fue redactor cuando era adolescente.
Como se sabe, en España, Martí se
había licenciado en Derecho Civil y Canónico, y en Filosofía y Letras, pero no
había podido pagar las tasas de los certificados de sus dos carreras universitarias,
algo que le ocasiona bastantes contratiempos para encontrar empleo como abogado
o profesor.
Carente, pues, de autorización para
ejercer la abogacía, debe emplearse como pasante en los bufetes de dos amigos:
el de Nicolás Azcárate —donde conoce a Juan Gualberto Gómez— en San Ignacio no.
55, y el de Miguel Francisco Viondi y Vera, en Empedrado 2 esquina Mercaderes.
Martí al fin consigue permisos
temporales para trabajar como maestro, en espera de sus certificados, y
comienza a impartir clases de Gramática Castellana, Retórica y Poética a los
alumnos de primer año del Colegio Casa de Educación.
 |
| Bufete Viondi |
Ya tiene veintiséis años
de edad, y empieza a hacerse notar en los círculos culturales habaneros; es
nombrado secretario del Liceo Artístico y Literario de Guanabacoa, y sobresale
como orador en diferentes actividades públicas.
Un discurso patriótico encendido que
pronuncia por aquellos días en el Liceo de Guanabacoa, delante del entonces
capitán general Ramón Blanco y Erenas, enfada al funcionario colonial, que
declara: «Quiero no recordar lo que yo he
oído y no concebí nunca que se dijera delante de mí, un representante del
gobierno español. Voy a pensar que Martí es un loco, pero un loco peligroso».
Martí no sabe que ha encendido una mecha que cambiará el curso de su vida y de
la de su familia.
 |
| Aspecro actual del edificio donde estaba el BufeteViondi |
Es 1879, y Martí ya es un hombre muy
ocupado, al que apenas le alcanza el tiempo para estar en casa con la familia.
Vive inmerso en sus actividades patrióticas clandestinas, tiene una vida social
intensa y debe cumplir con múltiples compromisos laborales. No tiene mucho
tiempo para entregarse a las bondades de esa vida hogareña que con frecuencia
le atribuyen sus más amables biógrafos. Claro que le seduce estar en casa, pero
no puede hacerlo y es consciente de que su actividad política lo obliga a
abandonar a Carmen con frecuencia. Ya ha escrito a Mercado, convencido: “Afortunadamente, viviré poco, y tendré
pocos hijos, no la haré sufrir.”
Gran parte de los relatores de la
vida del prócer han insistido -e insisten- en decorar este segmento de su
biografía, con falsas florituras del todo innecesarias. Dice, -más bien
especula- por ejemplo, la escritora María Luisa García Moreno:
“Martí, quien disfrutaba de los placeres hogareños, comparte con Carmen los
primeros días de José Francisco. Es posible que juntos pasearan por el parque
Tulipán próximo a su residencia, donde llevaran al pequeño a tomar sol. Es
probable también que su esposa e hijo lo acompañaran en sus viajes a Guanabacoa
y a la Playa de Cojímar, atravesando un amplio terreno que se extendía de la
villa al marino pueblo; así era esta zona, con una playa al este y un montículo
al oeste, en el cual se podía observar la puesta de sol desde la arena. Pudo
ser este detalle el que tuvo en cuenta al componer el escenario de Los
zapaticos de rosa, dado el carácter autobiográfico de su obra”.
¿Por qué esa azucarada insistencia
en adornar con tan tópicas “probabilidades”, las escenas familiares de la vida
del Poeta? ¿Acaso para correr un velo piadoso sobre su escasa presencia en casa
como padre? “Es probable”, “es posible”, “quizás”, “pudo ser”; todo un párrafo
de fatuas especulaciones para enseñar un paisaje familiar idílico, que jamás
existió en ningún momento durante el tiempo en que Carmen y Martí compartieron
techo.
Toda la biografía martiana está trufada de cábalas amables, que poco a
poco nos han convertido al ser humano, en un ángel perfecto. Pepe no lo fue
nunca, por suerte.
Martí sabe que Carmen se niega a que
siga implicándose en la revolución, pero no vacila. Escoge el sacrificio
personal como único camino “para que mi
hijo tenga una patria libre”. Pero se equivoca; no es solo “su” sacrificio.
Es también el de Carmen.
SEGUNDO DESTIERRO,
PRIMERA SOLEDAD
PRIMERA SOLEDAD
Los empleos de Martí permiten que la
pequeña familia Martí Zayas-Bazán mejore un poco su estatus económico y se mude
a otra casa mejor en la calle Amistad 42, entre Neptuno y Concordia.
Pero la felicidad conyugal dura poco
tiempo; el 17 de septiembre de 1879, Martí es detenido en su nuevo domicilio, mientras
se halla almorzando con su esposa y su amigo Juan Gualberto Gómez.
Lo arrestan –le dicen– por sus
vínculos con los cabecillas de la conocida como Guerra Chiquita, pero realmente
el motivo es aquel discurso anticolonialista que pronunció en El Liceo de
Guanabacoa. Es la venganza del Capitán General Ramón Blanco y Erenas.
 |
| Liceo de Guanabacoa |
Juan Gualberto consigue avisar al
grupo de conspiradores de la célula habanera, para poner a salvo documentos
comprometedores de la facción. Deja testimonio de lo ocurrido ese día en su
trabajo, “Martí y yo: la última visita”.
Martí es conducido a la estación de
policía de Empedrado y Monserrate, donde se le encierra solo e incomunicado
varios días. Pero su amigo Nicolás Azcárate, con cierta influencia en los
mandos de la policía española, interviene para que le levanten la
incomunicación. A partir de ese momento, pasan a verlo por el recinto policial
más de trescientos amigos, alumnos y maestros del colegio donde trabajaba. Pero
de nada vale ahora la mano de Azcárate; sin juicio ni proceso penal alguno,
Ramón Blanco dispone su segunda deportación a España.
El 25 de septiembre de 1878, el
Apóstol parte en calidad de preso hacia su segundo destierro español, a bordo
del vapor Alfonso XII con destino a Santander, para quedar allí a disposición
del gobernador de la ciudad. Se reúnen una cincuentena de amigos para
despedirlo y consolar a Carmen, que llora sin consuelo en el puerto con Juan
Francisco en brazos.
Al siguiente día de llegar a España,
el Ministro de Ultramar ordena el ingreso del Poeta en la prisión de Ceuta, que
por suerte no se produce al concedérsele libertad bajo fianza, y luego anularse
la pena de encarcelamiento por el propio gobierno español. Queda en libertad en
territorio de España, pero no puede moverse a otro país ni regresar a su
tierra. No volverá a pisarla hasta el 11 de abril de 1895, y ya será en la
manigua.
La historiadora Perla Cartaya Cotta,
otra solícita biógrafa de José Martí, escribe al respecto sobre este momento: “Quedan aquí (en Cuba) el niño, centro de su
drama familiar, y Carmen, que enfrentará sola, porque así lo quiso, el cuidado
del retoño”.
¿Cómo que “porque así lo quiso”?
¡Carmen no tenía otra opción! No podía seguir a su marido al destierro, si allí
iba a estar completamente sola, en un país extraño con su marido preso y sin
medios con qué mantenerse ni ella ni su hijo. Otra vez la historia –y los que
la escriben– demonizan a Carmen para salvar al prócer.
Así que, con José Francisco de solo
cinco meses de edad, Carmen enfrenta desamparada y sola su cuidado. Pasará al
principio muchas estrecheces, porque su padre ha vuelto a rechazarla por su
insistencia en no dejar a su marido subversivo y poco atento a su familia y a
su hogar, según su parecer. Sus hermanas la ayudan enviándole desde Puerto
Príncipe pequeñas sumas de dinero a escondidas y también lo hacen algunos
amigos de Martí. Pero no basta. Por eso Carmen al fin baja la cabeza, acepta
volver a la casa paterna y se marcha a Puerto Príncipe con José Francisco.
“Cuánto amor y dolor había en el
pecho de José Martí al dejar a su esposa e hijo en Cuba”, leo en las palabras
de los relatores que describen ese instante. Y es cierto, porque Martí amaba a
su hijo sobre todas las cosas y lo amará hasta el día de su muerte. Pero se
habla siempre de su dolor de padre, sin mencionar una palabra que parece que
empañe su memoria: “remordimientos”; un sentimiento natural, humano, y en su
caso apreciable, hermoso y sincero, que para los historiadores, parece
proscrito en la sensibilidad del Poeta.
Martí sabía, en su fuero interno,
que la separación de su hijo no era culpa de Carmen, ni de su matrimonio, ni
siquiera de su vida modesta, sino una consecuencia de su decisión firme de
poner siempre a la Patria antes que a la familia. Sin embargo, aun teniendo
clara y asumida esa idea, era un hombre sensible y un amante padre que sufrirá
hasta su muerte, cada segundo de ausencia de su hijo.
¿Qué nos impide entonces, asumir también
que se sentía culpable de su abandono, y que es ese dolor el que se manifiesta
en cada verso que escribió para él? ¿Por qué no aceptamos de una vez la
diferencia entre ser un “padre amoroso” y un “buen padre”, haciendo una mezcla
tendenciosa de ambas cosas, para que fuera Carmen la única responsable de que
Martí viviera la mayor parte de su vida lejos del hijo de los dos?
En el exilio español, a Pepe todas
las cosas le recuerdan al niño. Escribirá más tarde en sus Versos Sencillos:
«Oigo un suspiro, a través
De las tierras y la mar.
Y no es un suspiro, es
Que mi hijo va a despertar».
Martí está poco más de tres meses en
Madrid. En carta a su amigo Miguel Viondi se lamenta: "¡Qué será de mí por estos yermos, sin noticias de mi mujer y de
mi hijo!”. Poco después consigue finalmente burlar la vigilancia de las
autoridades españolas, y escapa a Francia, desde donde viajará a los Estados
Unidos, el centro de la insurgencia cubana en el exilio. Allí llega el 8 de
enero de 1880 para continuar con su labor política, y enseguida es nombrado
vocal del Comité Revolucionario Cubano.
También trabaja mucho para reunir el
dinero suficiente que le permita traer a su familia a Nueva York, y escribe en
esos días: «Es cosa de huir de mí mismo
esta de no tener ni suelo propio en que vivir ni cabeza de hijo que besar». También
le escribe a Viondi: "Desde el 3 de
enero ando por las calles con las carnes sanas y los huesos fuertes, pero con
el corazón herido por la mano más blanca que he calentado con la mía".
Y con la carta, adjunta a Viondi un giro con la suma necesaria para el pasaje
de Carmen y su Pepito, rogándole que los ayude a reunirse con él en Nueva York.
EL REENCUENTRO
Al fin, tras seis meses de
separación, Martí logra traer a su esposa y a su hijo a los Estados Unidos el 3
de marzo de 1880. De aquel reencuentro y de la ternura que provocó Pepito en su
padre, queda constancia escrita en otra misiva a Manuel Mercado: “No tiene esa prematurés portentosa que
hacen las delicias de los padres vulgares…. Tiene ojos profundos y frente
ancha. Pero es blando y sencillo como a sus meses toca…”
 |
| José Francisco Martí a los 3 años |
Por su parte, Carmen llega a New
York convencida de que tantos sinsabores han rebajado el patriotismo militante
de su esposo, apartándolo por fin de las ideas políticas que habían causado su
destierro. Por eso se entristece al encontrarlo inmerso en la misma batalla,
quizás con más resolución y empeño, y casi desde el primer día comienza la
tensión entre ambos. En carta del 6 de mayo, Martí le escribe a su amigo
Mercado:
«Carmen no comparte, con estos juicios del presente que no siempre alcanzan
a lo futuro, mi devoción a mis tareas de hoy. Pero compensa estas pequeñas
injusticias con su cariño siempre tierno, y con una exquisita consagración a
esta delicada criatura que nuestra buena fortuna nos dio por hijo... Regaño a
Carmen porque ha dejado de ser mi mujer para ser su madre…»
Martí se queja de que Carmen no
comprende su pasión por conseguir la libertad de Cuba, pero él tampoco asume el
amor de madre de su esposa, que le reclama infructuosamente cada día, formar un
hogar estable y tranquilo. Es un reclamo imposible a un hombre llamado a
cumplir metas muchos más elevadas; Martí el patriota ganará la batalla a Martí
el padre y a Martí el esposo, y en el proceso, tanto él como su mujer y su hijo
perderán poco a poco el vínculo físico y filial. Pero eso Carmen todavía no lo
sabe, o quizás no quiere saberlo; aun lo ama y por eso continúa a su lado. Pero
por poco tiempo.
OTRA SEPARACIÓN
Martí trabaja en un periódico por
muy poco dinero y mantiene con dificultad a su pequeña familia, pero, como en
Cuba, cada vez se hacen más frecuentes sus ausencias del hogar por su intensa
actividad política. En la despensa casi nunca hay lo suficiente para tres
bocas, y José Francisco apenas ve a su padre. Además, Carmen comienza a tener
evidencias de ciertas “aventuras” extramatrimoniales del Poeta a sus espaldas,
le llega el nombre de otra mujer que se llama Carmen como ella. La ha visto
alguna vez acompañada de su esposo, un amigo del suyo, así que no da crédito –o
no quiere darlo–, y se exacerban sus celos, aumentan las disputas conyugales y
son más prolongadas las ausencias de Pepe del hogar familiar. Pero Carmen
aguanta el tirón.
Lo hace, porque unos meses antes, el
16 de junio de 1880, Martí había cesado su responsabilidad al frente del Comité
Revolucionario Cubano, que había asumido el 26 de marzo cuando partió hacia
Cuba la expedición del General Calixto García. Pero ahora había dejado el cargo
en manos de José Francisco Lamadriz, y Carmen intuye que, una vez liberado de
esa labor, por fin su marido tendrá más tiempo para estar en casa con ella y
con su hijo. Pero eso está muy lejos de ocurrir.
El 21 de octubre de 1880, cuando
José Francisco aún no ha cumplido los 2 años de edad, Martí se dispone a viajar
a Venezuela. Allí le han ofrecido empleos más rentables, pero su familia debe
quedarse otra vez sola en los Estados Unidos. Entonces Carmen decide que ya es
suficiente: regresará a Cuba y se llevará a su hijo con ella.
 |
| Retrato de María Mantilla que llevaba el Apóstol el día de su muerte |
Él llevará en su pecho una foto suya cuando parta a los campos de Cuba, como escudo protector contra las balas, que lamentablemente no funcionará.
 |
| Martí y María Mantilla |
Mientras tanto, el regreso de Carmen
a Puerto Príncipe está lejos de ser un alivio para ella. El amplio historial de
disgustos que le ha dado a su padre por causa de sus amores con el hombre que
odia, y sobre todo, su decisión de reunirse con él otra vez en los Estados
Unidos, han tenido consecuencias.
 |
| Casa de Don Francisco Zayas-Bazán, Puerto Príncipe |
Carmen y Pepito se instalan en la
augusta residencia del patriarca del clan, Don Francisco Zayas-Bazán, que poco
a poco ha conseguido, si no recuperar su estatus de terrateniente rico de otros
tiempos, al menos volver a ocupar una posición económica holgada, y un lugar
social importante en la burguesía camagüeyana. Era una suntuosa casona
ubicada en el número 9 de la calle San Francisco, hoy Antonio Luaces 109, cuya
planta baja ocupa actualmente la escuela primaria “Renato Guitart”.
Pero Carmen no es bien recibida en
su casa. La familia Zayas-Bazán ahora le es, incluso, más hostil que antes.
María Amalia, una de sus hermanas menores, ha contraído matrimonio con el
coronel español Leopoldo Barrios, y el resto de sus hermanos consideran que
Pepito y ella son una incómoda carga familiar, en lo político y en lo
económico, así que le dan techo de muy mala gana, pero no asumen su
manutención. Carmen le escribe a su marido el 7 de enero de 1881:
“He sabido que escribiste una carta a papá en la que le decías yo había
venido porque no quería pasar pobreza a tu lado; mi contestación a eso está
dada, todos saben que ya solo la ropa teníamos que empeñar para vivir y que tú
no tenías donde trabajar. Desde hoy espero tus órdenes para hacer cuanto me
mandes. Créeme, Pepe, yo no quiero, sino que olvidemos el pasado, es necesario
estar unidos por nuestro hijo, no se le da vida a un ser para sacrificarlo, sino
para sacrificarse por él”.
Pero Martí no responde a esta carta.
Ya está inmerso en su viaje a Venezuela, a donde llega el 21 de enero con la
intención de trabajar en Caracas, que llamará desde entonces “La Jerusalén de
los Americanos”. Quedará para la historia su arribo a la urbe sudamericana al
anochecer, porque “sin sacudirse el polvo
del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a dónde
estaba la estatua de Bolívar”.
Enseguida se cumplen las promesas
laborales que le hicieron; impartirá clases de Gramática Francesa y Literatura
en el colegio de Santa María, que dirige su amigo Agustín Aveledo y será
profesor de Literatura en el Colegio Villegas, donde sentará cátedra de
oratoria. Escribirá también para el periódico “La Opinión Nacional de Caracas”,
y en la “Revista Venezolana” en su primer y único número, con 35 páginas
escritas por él.
Pero su amistad con el patriota
venezolano Cecilio Acosta, y las duras palabras que pronunciará contra el
gobierno venezolano el día de su muerte, provocan la ira del presidente de la
república. El 27 de julio se le ordena abandonar la patria de Bolívar y
regresar a Nueva York.
Allí llegará a bordo del vapor
Claudius, el 10 de agosto de 1881, para organizar la llamada Guerra Necesaria,
y es también cuando su figura política se encumbrará y alcanzará fama internacional.
Publicará sus mejores semblanzas de la sociedad norteamericana y brillarán sus
colaboraciones con “La Opinión Nacional”, de Caracas, “La Nación”, de Buenos
Aires, “La República” de Honduras, “La América”, de Nueva York, y “El Partido
Liberal” de México, sus más brillantes crónicas periodísticas. Resumiendo,
Martí llegará en los próximos años al cenit de su prestigio como literato,
poeta, diplomático, maestro y sociólogo.
Y también comenzará a extinguirse lo
que le queda de amor por Carmen, y en consecuencia, se debilitará aún más el
contacto filial con su hijo.
oOo
Puede leer también:
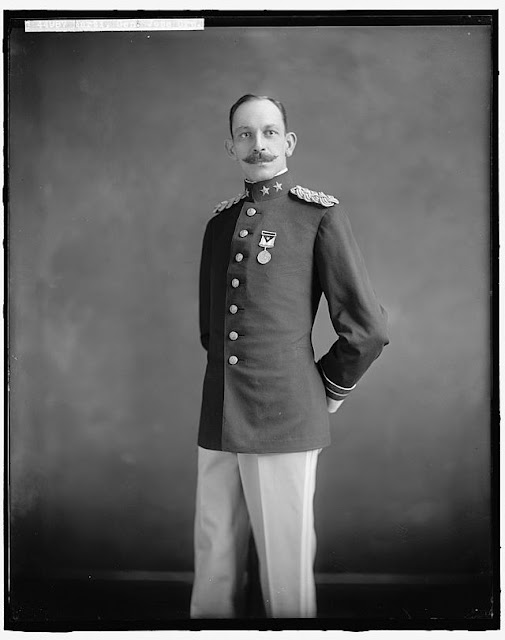













Hay algunas erratas en esta primera parte, relacionadas con fechas históricas. Martí sale a su segundo destierro el 25 de septiembre de 1879 (no 1878); arriba a Nueva York el 3 de enero de 1880 (no el 8 de enero), y el reencuentro entre Martí y Carmen en Nueva York ocurre tras cinco meses y una semana (lo cual no es exactamente “seis meses”). Son detalles, que harían la lectura más convincente.
ResponderEliminarSi muy buena rectificacion, ya me estaba perdiendo con las fechas.
Eliminargracias
Agradezco (y celebro) tus señalamientos, Ramona. Pero discrepo en la importancia de ellos. Es casi un chiste que pongas en valor la certeza de un texto de veinte páginas, por tres fechas inexactas, algunas de ellas de solo días de diferencia. Si esos son los problemas de verosimilitud que has encontrado a este artículo, casi que te aplaudo. Siento que tres números te hayan hecho sospechar que mi relato "no es convincente". Dice mucho de tu falta de argumentos para rebatir el otro 99,99% de mis palabras.
Eliminar